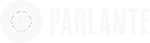12 de noviembre 2025.
Por Cristián Zúñiga.
Fotografías por Javier Martínez.
Este miércoles 12 de noviembre, el Club Blondie se transformó en un espacio melancólico y luminoso. En una jornada cálida y despejada, la banda rusa Motorama regresó a Chile para un reencuentro muy esperado. Apenas un año y medio después de su última visita en febrero del año pasado, el público santiaguino volvió a recibirlos con la misma devoción, pero con una energía distinta: más intensa, más consciente del poder emocional que el grupo de Rostov ejerce sobre quienes lo escuchan.
Desde temprano, el recinto comenzó a llenarse lentamente. Al principio, algunos grupos dispersos se movían con calma entre la penumbra y el murmullo previo al show, pero a medida que se acercaban las nueve de la noche, la Blondie ya rebosaba de entusiasmo. Cuando Motorama subió al escenario, no hubo preámbulo ni artificio. El sonido fue inmediato, orgánico y preciso. Desde los primeros acordes de “This Night” y “And, Yes”, el público respondió con energía inagotable. No hubo espera ni distancia: la Blondie entera pareció entregarse de inmediato, moviéndose, coreando y celebrando cada canción con una intensidad que contrastaba con la sobriedad escénica. Esa comunión instantánea marcó el tono de toda la noche: un diálogo continuo entre el fervor de la audiencia y la elegancia contenida de la banda.
El escenario se presentaba sobrio: sin pantallas ni visuales, pero con un diseño de luces que, lejos de ser minimalista, aportaba dinamismo y matices. Entre haces rojos, azules y blancos, el humo constante envolvía a los músicos en una atmósfera densa, a ratos onírica, a ratos eléctrica. Vladislav Parshin, serio y magnético, proyectaba su voz grave con una fuerza que atravesaba la penumbra, mientras las guitarras cristalinas y los bajos punzantes delineaban un pulso que invitaba tanto a la introspección como al movimiento.
A medida que avanzaban “Homewards”, “Caerus” y “Sign”, se reafirmaba esa paradoja que hace tan especial a Motorama: su música suena distante, pero se siente cercana. Sus melodías son frías, pero transmiten una calidez humana imposible de fingir. Hay algo en su repetición rítmica, en la tensión entre la rigidez post-punk y el lirismo melódico, que atrapa y libera a la vez. Es una danza contenida, donde cada acorde parece prolongar una emoción que nunca termina de resolverse.
Sin embargo, en una banda donde las secuencias electrónicas y las texturas sintetizadas cumplen un rol fundamental, la falta de apoyo visual y de una narrativa lumínica más desarrollada se sintió como un vacío. El show fue austero en recursos, y por momentos ese minimalismo rozó lo tedioso. Pero esa carencia encontró su contraparte en la conexión con el público: la energía colectiva transformó la sobriedad escénica en un movimiento compartido. La gente coreaba, saltaba y celebraba cada verso como un himno íntimo. Era como si el fervor emocional completara lo que la puesta en escena no ofrecía.
Canciones como “Rose in the Vase”, “No More Time” y “Sailor’s Song” consolidaron ese vínculo. En “Two Sunny Days” y “Tomorrow”, el público se movía como una marea rítmica, mientras “Pole Star” y “Red Drop” recordaban que la melancolía también puede tener brillo. Pero el momento más humano llegó con “Wind in Her Hair”: a Vladislav se le cortó una cuerda de la guitarra en pleno desarrollo de la canción. Lejos de quebrar la atmósfera, la banda supo resolver con naturalidad, ajustando el ritmo y manteniendo la tensión sin perder el pulso. El público respondió con aplausos y gritos de ánimo, transformando el imprevisto en uno de los instantes más emotivos de la noche. Esa es, quizás, la verdadera esencia de una banda en vivo: la capacidad de sostener la emoción incluso cuando algo se sale del guion.
Hacia el cierre, con “Lottery”, “Anchor”, “One Moment” y “Ghost”, la Blondie se convirtió en un coro unánime. En “Eyes”, el último tema, la intensidad se disipó con una calma extraña, casi hipnótica. Las luces bajaron, el humo cubrió los rostros, y el eco de las voces quedó suspendido por unos segundos que parecieron más largos de lo normal. No hubo una gran despedida ni gestos teatrales: solo la sensación de haber presenciado algo honesto, directo, sin ornamentos.
Cuando el último acorde se desvaneció, la gente seguía quieta, sonriendo, algunos con los ojos cerrados. Lo que había ocurrido en Blondie no fue un espectáculo grandilocuente, sino una comunión sincera entre banda y público. Motorama demostró, una vez más, que no necesita artificios para conmover. Su fuerza está en la constancia, en la manera en que repiten un gesto hasta hacerlo eterno. Son una banda que, sin decir demasiado, logra construir espacios donde la melancolía no pesa, sino que respira. Y anoche, en Santiago, todos lo sentimos: que incluso lo más frío puede latir con vida propia, y que a veces, en medio de la repetición y el ruido, la emoción todavía encuentra su forma de brillar.