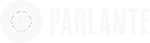Por Jorge Fernández.
La cultura y las prácticas de vida africanas debe ser las que más se alejan de nuestro paupérrimo conocimiento del ser humano en el mundo. No soy una bruja (2017) da prueba de ello y, bajo esa misma premisa, nos regala un relato embalsamado de lo real maravilloso, aquella variante que gusta de mezclar la realidad con creencias válidas para su contexto y muy difícil de entender para el común de los mortales occidentales que se jactan de ser empáticos. La película es una maravilla de principio a fin. Con una actuación protagónica magnífica y un guion, de la también directora Rungano Nyoni, que cruza violencia de género, aprovechamiento político, subdesarrollo y liderazgo ambicioso a raudales.

Shula (Margaret Mulubwa) es una niña de 9 años declarada bruja. Primeramente, por una mujer y luego por la ignorancia de una comunidad que la estigmatiza por culpa del conventilleo público. Valga destacar en este punto que ser bruja por esos territorios apartados de Zambia es parte de la tradición. Quien es declarada bruja, debe llevar un cinto en su espalda que limita los movimientos de mujeres condenadas a trabajar de sol a sol. Shula recibió el apelativo desde muy temprana edad y eso causó la batahola de sucesos sociales donde es exhibida en televisión y sometida a diversas tareas denigrantes donde las menos terribles son hacer que llueva y detectar delincuentes ayudada de sus “poderes sobrenaturales”.
Demás está decir, el destino de Shula y del resto de estas mujeres lo determina un corrupto y bonachón tutor estatal, quien comercializa en torno a la figura de la pequeña y sostiene las ideas a rajatabla convenciendo a las mentes débiles que nada más creen en algo porque se les dice que lo hagan. “La libertad de opinión no debiese estar mal usada” dice en algún momento cuando lo encaran y esa es precisamente la tónica de la historia desde su punto de vista: no todo lo que se dice debe tener la importancia que él le quiere dar a la vida de los que están bajo su resguardo.
La libertad es un tema profundo para analizar en este relato surrealista fabulado. Las prisioneras no están sujetas a gruesas cadenas sino a cintas blancas que impiden sus vuelos nocturnos para matar gente, incluso de otros continentes. Así lo dice el típico sujeto que engancha a los turistas occidentales mientras sacan fotografías a seres humanos siendo exhibidos cual aperitivo de trastienda. Si ellas quisieran, podrían volar libremente y romper lo que las ata en cuerpo y alma al lugar de residencia. Sin embargo, aquí otra vez cae la creencia popular, pues escapar del “Campo de brujas” implica transformarse en “cabras blancas” cuyo destino es aún más terrible que su presente.
Shula es el puntal de la trama. Bajo la nube que cubre su rostro, se desarrolla todo el argumento. Su mirada refleja claramente sus sentimientos, pero nadie parece percibirlos a su alrededor. Su trato es displicente cuando debe serlo y sabe muy bien donde está el amor sincero y el sentimiento recíproco. La educación, como niña ávida de conocimientos, es algo que percibe en su oído, que palpa en segundos, que disfruta a concho, pero que se le aleja con mayor fuerza cada vez que parece más cerca.
La película está rodeada de simbolismos. Lo onírico hace su juego vertiginoso y tras cada escena se dibuja el escepticismo de lo concreto en vez de la creencia en lo sobrenatural. La violencia de género y el aprovechamiento humano toma distinto cariz y, como si la vida fuese una eterna ruleta rusa, nunca sabremos si después de que al fin llegue la lluvia, podremos ver nuevamente salir el sol. Disponible en Centroartealameda.tv