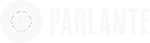17 de octubre 2025.
Por Carlos Barahona.
Fotografías por Francisco Aguilar A.
Quilapayún no es solo un grupo: es la respiración coral de un país que aprendió a cantar su historia a muchas voces. Nacidos a mediados de los sesenta, en el hervidero creativo de la Nueva Canción Chilena, irrumpieron con ponchos negros y polifonías que hicieron del canto un oficio colectivo. Bajo el ideario y la guía temprana de Víctor Jara —quien los dirigió y ayudó a forjar su estética— asumieron una ética clara: ser “trabajadores de la música”, artesanos que ponen su voz, sus manos y su tiempo al servicio de lo que vive el pueblo. No buscaban el virtuosismo por el virtuosismo, sino la belleza que encarna sentido: una tonada que denuncia, una zamba que acaricia la memoria, una cueca que levanta dignidad.
Ese compromiso los convirtió en crónica cantada de Chile. Con charango, quena, bombo y una trama vocal inconfundible, el conjunto acompañó los sueños transformadores de fines de los 60 y principios de los 70, y luego, tras el quiebre de 1973, se volvió geografía del exilio, puente entre el dolor y la esperanza. Cantaron para no olvidar, para sostener la palabra “pueblo” cuando estaba prohibido pronunciarla, y para llevarla —con la frente alta— a escenarios de todo el mundo.
Sesenta años después, su vigencia no es nostalgia: es continuidad. Quilapayún sigue siendo taller y testimonio, canto y conciencia. En cada presentación reafirman aquella propuesta de Jara: la música como trabajo digno y como oficio responsable, capaz de cargar sobre el escenario lo que pasa afuera —en las calles, en las ollas comunes, en los amores y en las luchas— y devolverlo convertido en un nosotros que resuena.
La primera parte del concierto fue un rito de memoria viva: una “Cantata Santa María de Iquique” pensada para los nuevos tiempos, sin perder un gramo de su verdad histórica ni de su filo ético. La presencia del actor Pancho Melo en los relatos le dio un pulso dramático sobrio y preciso —no declamación grandilocuente, sino respiración narrativa— que acentuó el arco de la historia: desde la pampa y sus oficios hasta la injusticia y la respuesta colectiva. A ese esqueleto verbal se sumó un colorido vocal inédito en la obra: un elenco de voces femeninas —María José Quintanilla, Magdalena Matthey, Elizabeth Morris, Amaya Forch, Javiera Parra y Ema Pinto— que abrió armónicos nuevos en los coros y, por momentos, llevó las canciones hacia una ternura doliente que dialoga con el presente. Esta lectura, ya anunciada por el grupo como una versión con mirada actual y marcada por la participación femenina, encontró en el Caupolicán/escenario de aniversario un contexto de conmemoración y vigencia, con Melo como relator y un ensamble pensado para subrayar la dimensión humana de la tragedia de 1907.
Hubo, además, un gesto simbólico potente: ante los problemas de salud del director Eduardo Carrasco, su lugar lo ocupó su hija, Manuela. Y no fue un simple reemplazo funcional: fue continuidad afectiva y artística. Detalle nada menor, fue la única de las mujeres en llevar poncho, puente textil entre la tradición visual del colectivo y esta lectura expandida. Ese cuadro en escena —ponchos, narrador, mujeres al frente— reescribió el imaginario de la Cantata sin traicionarlo: la misma raíz, nuevas ramas.
Musicalmente, la obra respiró con amplitud. Los timbres graves (bombo, bajo/cello) sostuvieron un andamiaje severo; las quenas y el charango dibujaron horizontes de pampa; y las polifonías —ahora enriquecidas por registros más agudos— iluminaron los estribillos con una claridad que hizo más punzante cada verso. La alternancia clásica de relatos, interludios y canciones —el andamiaje formal que Luis Advis concibió a fines de 1969— se mantuvo como columna vertebral: “Pregón”, “Preludio instrumental”, Relatos I–V, Canciones I–IV (con sus interludios I–III), el “Interludio cantado”, la “Canción letanía” y la “Canción final”. Es esa arquitectura —cantata popular en sentido estricto— la que permite que cada bloque tenga función expresiva: el preludio instala la geografía sonora; los relatos tensan la cuerda histórica; las canciones abren la vena emotiva y comunitaria.
En la sala, todo eso sonó con intención y cuidado. El “Pregón” llegó como convocatoria sin estridencias; el Preludio expandió el aire con cordófonos y vientos sobrios; los Relatos de Melo, medidos y con dicción cristalina, hicieron que la audiencia “viera” la pampa; “Vamos, mujer” (Canción II) ganó un relieve nuevo con los contrapuntos femeninos y la emoción ante la esperanza de un mejor porvenir; “Soy obrero pampino” (Canción III) apretó el puño rítmico; la “Canción letanía” golpeó por reiteración dolida; y la “Canción final” se abrió como un nosotros pronunciado al unísono, más congregante que triunfal. En conjunto, esta versión subrayó la dimensión de memorial sonoro que la obra porta desde 1970 —una de las cumbres de la Nueva Canción— y la proyectó hacia el presente con sensibilidad de época: perspectiva de género, narración contenida, imágenes y una ingeniería coral que respira actualidad sin perder raíz.
Por eso la emoción fue palpable: no solo por el peso histórico del texto y la música de Luis Advis, sino porque esta lectura recordó que la Cantata no pertenece a una vitrina, sino a la comunidad que la canta. En 2025, con nuevas voces y miradas, volvió a ser lo que siempre ha sido: un acto de memoria compartida que, al nombrar el pasado, le da al presente un horizonte de justicia.
Luego de la pausa establecida en el programa, la segunda parte del concierto funcionó como un arco de tiempo donde el conjunto musical repasó su repertorio reciente y su legado, reafirmando su oficio de portavoces atemporales de la realidad nacional. El arranque con “Siempre” (del álbum homónimo de 2007) reencuadró el ánimo: una declaración de principios sobre persistir y dejar huella, parte de ese ciclo post exilio en que el grupo volvió a escribir con mirada de presente y arreglos pulcros, más de estudio que de trinchera, sin perder filo crítico. Desde ahí, el set se abrió a colores latinoamericanos: “Ventolera” —pieza de la era clásica del grupo, incluida en Patria— sopló como imagen de cambio y desarraigo, con esas voces encabalgadas sobre pulsos de bombo y cuerdas que Quilapayún trabaja con naturalidad; su pertenencia a Patria no es casual: ese elepé condensó el ideario del exilio, la memoria y la pertenencia multiplicada. “Vals de Colombes” fue un nudo en la garganta: instrumental breve que lleva el nombre de la comuna francesa que albergó al grupo en el destierro, y que hoy suena como un “agradecimiento” musical; una miniatura sin palabras que, por lo mismo, dice mucho.
El bloque poético y afrocaribeño encendió otra veta. “Canto negro”, musicalización sobre el célebre poema de Nicolás Guillén, desplegó ritmo, onomatopeya y percusiones vocales para convertir el poema en cuerpo colectivo; es tradición y modernidad a la vez, y recuerda que la Nueva Canción siempre leyó a los poetas de América. “Malembe”, escrita por el grupo en los 70, cruzó esa misma ruta afro con un estribillo que hoy se canta como consigna. Ambas piezas, en su raíz anticolonial y comunitaria, inscriben a Quilapayún en una conversación continental, no solo chilena.
En la cuerda de “crónica del país”, “Nadie nunca nada” apareció como estreno rotundo: aborda el negacionismo con ironía dolida y un texto de frases simples que pegan fuerte (“nadie nunca nada…”), prueba de que el conjunto sigue escribiendo desde el presente y para el presente. La audiencia la recibió como noticia y como advertencia. “Funeral” tensó ese mismo registro: canto sobrio, de duelo y cuidado, que el grupo monta sin cargas efectistas, confiando en la dicción y el silencio.
El tramo de “raíces chilenas” agregó cercanías afectivas. “Tren a Valparaíso” —tema reciente del álbum Sin por qué (2023), con letra de Eduardo Carrasco y música de Fernando Julio— mezcló paisaje y deseo común y sonó como postal de país posible. “El cigarrito» devolvió a Víctor Jara al centro del rito: la primera, por su gesto cotidiano que desnuda al trabajador; la segunda, por su dramatismo social. “La mariposa”, compuesta por Carrasco con música de Sebastián Quezada, aportó un respiro lírico que igual termina siendo comunidad. Hubo además guiños a la tradición internacionalista del grupo. “Guajira chilena” —pieza publicada como single en 2018 y retomada en el ciclo de 2023— llevó el tumbao al territorio propio, y funcionó como espejo de ida y vuelta entre Cuba y Chile; ese mismo diálogo explica que, en el ideario de Quilapayún, la canción popular sea lengua franca de solidaridades.
El cierre fue, literalmente, un coro ampliado: en “La muralla”, “Malembe” y “El derecho de vivir en paz” regresaron a escena las artistas invitadas —María José Quintanilla, Magdalena Matthey, Elizabeth Morris, Amaya Forch, Javiera Parra y Ema Pinto— para convertir los himnos en un nosotros tangible. “La muralla”, con texto de Guillén musicalizado por el conjunto desde 1969, volvió a sonar como manual de ética ciudadana (“abre al amigo, cierra al puñal”); “Malembe” reafirmó el pulso afro con aire de comparsa; y “El derecho…”, legado inmortal de Jara, fue comunión y promesa. No hay mejor resumen de Quilapayún que ese final: canto compartido, memoria activa y una idea simple pero inmensa —la música como trabajo al servicio del pueblo.
Al final, cuando ya parecía que el rito estaba cerrado, Quilapayún volvió para un bis que coronó la noche con dos emblemas. “El pueblo unido” estalló como consigna coral: el público cantó de pie cada estribillo, palmas firmes marcando el pulso y el grupo conduciendo esa energía con la solvencia de seis décadas. Más que una canción, fue un acto de presencia colectiva: la sala convertida en plaza, la memoria transformada en voz compartida.
Luego llegó “La batea”, cueca–tonada de raíz popular con filo satírico, perfecta para descomprimir la solemnidad y, a la vez, recordar que el humor también es herramienta de conciencia. Entre quenas, guitarras y ese bajo que empuja al baile, la pieza prendió como fogón comunitario: risas, coros espontáneos y un cierre en alta. El show mostró por qué el repertorio de Quilapayún sigue siendo una herramienta para mirar Chile: porque cada canción, vieja o nueva, no solo cuenta algo; convoca a alguien. Y anoche, convocó a todos. ¡Qué sigan por sesenta años más!
Setlist:
Parte I
Cantata Santa María
Parte II
Siempre
Ventolera
Canto negro
Nadie nunca nada
Tren a Valparaíso
Tío caimán
Cigarrito
La mariposa
Funeral
Memento
Guajira chilena
Vals de Colombes
La muralla (con mujeres)
Malembe (con mujeres)
El derecho de vivir en paz (con mujeres)
El Pueblo Unido
La Batea
>>> REVISA NUESTRA RESEÑA FOTOGRÁFICA PINCHANDO EN ESTE TEXTO <<<