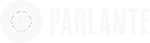Por Rodrigo Guzmán.
No quisiera escribir una reseña acerca de Corazones. Todas las razones para publicar otro texto conmemorativo más sobre uno de los álbumes más insignes del cancionero nacional obedecen a lo mismo: a su extensa influencia en las siguientes corrientes del pop nacional, a su carácter pionero en el uso de nuevos ritmos más cercanos a la electrónica como el rap, el house y el synthpop, a la disrupción que este álbum supuso en la discografía de Los Prisioneros al transitar desde un rock con carga social hacia un pop de corte más sentimental y a la salida de Claudio Narea y el debut como solista de Jorge González. Todas estas razones fundamentan ampliamente cualquier escrito que se quiera realizar sobre Corazones, sin embargo no puedo dejar de pensar: ¿qué sentido tiene escribir sobre Corazones sin el corazón en la mano? Por ello, ya lo indico: este escrito es una ruta personal que deja de lado aquellas canciones señaladas como las más “políticas”, para dar prioridad a los cortes más “emocionales” del álbum. Porque esto, finalmente, es un ejercicio que busca tanto conmemorar un hito de la música chilena como desvelar una parte fundamental de mi educación sentimental.
El mayor mérito de Corazones es su “polisingularidad”. Tiene múltiples atributos y por lo mismo, es posible abordarlo, o alabarlo, desde diferentes planos. Desde lo compositivo hasta lo técnico, pasando por lo político hasta lo emocional. En este último sentido, el cuarto álbum de Los Prisioneros sugiere un recorrido cierto: el disco traza un rumbo que transita por todas las edades de un romance. Desde las primeras luces del flirteo hasta el desconsolado ocaso de la ruptura. Todo queda plasmado allí, tal cual.
Así es como todo parte: incontables relaciones comienzan en un lugar común: una fiesta. Allí es donde muchas parejas encuentran su primer contacto, cuando uno de los dos llega al lugar, “como una ilusión” y enciende el coqueteo con una mirada o una sonrisa sugerente. De esta manera, la historia de seducción que se plasma en “Con Suavidad” puede ser la primera piedra de cualquier relación o la primera descarga entre dos corazones apenas insinuados, abiertos a la posibilidad, siempre nueva y vertiginosa, cargada de emoción.
Una vez que conocemos nuestros nombres y dormitorios, las confianzas comienzan a aflorar con naturalidad. Y ante el llamado de quien vive entre penas y desgracias domésticas, acudimos diligentes para encontrarnos en alguna esquina. Tras una breve charla por San Miguel, nos enteramos de un cúmulo de problemas del primer mundo, “Amiga mía”, que nos llevan a una conclusión clara: “no tienes idea de nada, todavía”. La originalidad lírica, que se desenvuelve perfilada como un relato, más un notable manejo de la ironía, hacen de “Cuéntame una Historia Original” un himno de las disputas cotidianas que libramos a diario.
¿Tenemos problemas a los que no vemos solución? “Mejor, compremos chocolates”. Se hace difícil imaginar un antídoto más dulce y más común para los aprietos del día a día y es así mismo, entre chocolates y paseos otoñales, como nos involucramos casi sin querer con el otro. La intensidad que nos gobierna se manifiesta y pronto ya no hablamos de querer: ahora comenzamos a amar. Uno lo sabe porque lo intuye: “No habrá otros latidos, no habrá otros orgasmos, no habrá otras promesas ni otro calor” y la calidez de una espalda, mojada con helado y café, puede mantener en calma al hombre más inquieto por un día o por diez años. De este modo, uno se detiene junto al tiempo y la “Amiga Mía” se vuelve compañera y uno mismo se vuelve su compañero firme y la apoya en todas sus batallas. Le enciende con rabia el corazón y la abraza con orgullo cuando se rebela ante el poder, cuando alza la voz potente ante la miseria del hombre y así es como ella misma se vuelve una pasión. Y uno sueña con su olor e incluso toca sus ojos en el delirio y hasta oye su voz tan dulce en la soledad más trivial, porque a fin de cuentas “lo único cierto y lo único claro es su firme, salvaje y bendito amor”.
Si bien la dicha del romance nos embriaga, siempre hay que tener cuidado, porque ya se sabe: “es el juego del amor, cuándo más parece firme, un castillo se derrumba de dolor”. Y es en este momento cuando ya comenzamos a avanzar hacia el ocaso de la relación. En Corazones encontramos un manifiesto del desamor, con la forma de un tríptico desdichado y doliente, compuesto por “Estrechez de Corazón”, “Por Amarte” y “Es Demasiado Triste”. En estos tres cortes es posible observar la potencia de una pasión que, por su intensidad, lo abrasa todo: los gestos y las palabras, el odio y el amor. Todo lo descrito en estas tres canciones de padecimiento obedece a una ley particular: el deseo es la tormenta y el timón. De esta manera, en ellas se expresan las dificultades que convergen al momento de finiquitar una relación ambivalente, milagrosa y cruel a la vez. La misma pregunta surge con insistencia en las tres: ¿cuán difícil es despegarse de la magia opaca de una piel oscura? Por lo mismo, el aullido de Jorge González toma un sentido cierto cuando asegura “Amarte es mi estupidez, es mi suicidio. O debo haber estado, bastante loco”. No hay verso que exprese de mejor manera la naturaleza del Furor Amoris o el amor como enfermedad y pérdida de la razón. Pero en Corazones la pasión romántica es representada de dicho modo, simplemente porque así “Es el maldito amor, le gusta reírse, reírse en tu cara”, que se repite hasta el desvanecimiento de la relación y hasta el final del disco.
Como se mencionó en un principio, este escrito pasa por alto de manera caprichosa, como el mismo amor, canciones insignes del conjunto sanmiguelino: “Tren al Sur”, “Corazones Rojos” y “Noche en la Ciudad” son composiciones indispensables dentro del cancionero pop nacional, cargadas de un profundo sentido político, tan necesario y vigente en los tiempos que corren. Sin embargo, las hemos apartado porque el espíritu de este breve escrito corre por otro carril. En efecto, esto es una conmemoración de un álbum señero, lleno de credenciales, que logró atravesar el alma de miles de personas. Y no lo hizo por su extrema complejidad musical o por su extenso marketing. Ni mucho menos por los atributos físicos de su compositor, sino porque la música halla su más intenso fundamento en la experiencia, porque, finalmente, el sonido no es más que una memoria.